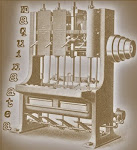William Blake, Jerusalem, La emanación del Gigante Albión, plancha 92.
Vuelven a mí, por azares de las lecturas, los tercetos de un soneto de Quevedo de la Musa IV en la edición de Joseph Antonio González de Salas del Parnaso Español. Y que dicen:
Y dije: «Quiera el amor, quiera mi suerte
Que nunca duerma yo, si estoy despierto
Y que si duermo, que jamás despierte.»
Mas desperté del dulce desconcierto,
Y vi que estuve vivo con la muerte,
Y vi que con la vida estaba muerto.
Y volvemos con estos versos a ir repasando quizá una de las divisiones y límites más importantes de todos, los juegos de espejos que se nos abren al querer ver los límites de la vida y de la muerte.
Volver a trazar firme el trazo de lo que es y no es. Y cómo el amor, el simple amor, puede venir a trastocar esos límites, girando una cosa por la otra y otra cosa por la una.
Pero, aunque pueda parecer pleno de sentido a veces, no puedo creer que este simple juego resuelva el acertijo: es decir, que el trocar la una cosa por la otra –la muerte en vida y la vida en muerte- sea toda la respuesta que podamos encontrar.
Es decir, que el dejarse llevar por el amor sea realmente la manera de hacer revivir en las carnes ajenas –carnes vedadas, por supuesto para la vida de uno y que siempre está en esa especie de lugar en donde solo reina lo Otro… (lo Otro con mayúscula como dijo el otro)- que sólo puede ser muerte… Muerte, evidentemente, de esas pretenciones de que la vida sea únicamente lo que cabe dentro de los muros de la piel. Muerte… o como algunos pedantescos le llaman ‘disolución del yo’ que no es otra cosa sino la súbita toma de conciencia de que algo dentro de uno simplemente cae hacia el vacío.
El amor es un buen pedagogo.
No sé porque nos empeñamos en penetrar en su misterio. Reconocer lo que hace el amor en la triste paz de las carnes es ser acaso demasiado necio o demasiado torpe. Sin embargo, aunque nada vaya más allá de una sonrisa, de una caricia, de un beso… que el intercambio de los cuerpos se vea reducida a semejante política que a ojos profanos puede parecer bastante vana, me parece que ahí, se encuentra el misterio de todo.
Y cuando los cuerpos consiguen deshacerse –más por puro aburrimiento de ser ellos mismos que verdaderamente entregarse a eso de Uno que tiene el Otro- de su particularidad –de su vida tan miserablemente similar a cualquiera- a través de una súbita singularización: el nombre del amado que todo lo cubre, el grito de amor invocando ese nombre propio que no significa nada, sino acaso la pura significación, el puro vacío fijo y luminoso.
En ese momento en que el amante desaparece bajo el peso del nombre del amado y ya ni el amado vive… sino solo la imagen de sí mismo proyectándose sobre un espejo, cuyo revés de carne sólo puede ser infiel a la curvatura reflejada.
El espejo se torna en la verdad: la vida se torna en muerte y la muerte en vida. Ninguno de los dos está vivo: los dos acaso mueren, uno bajo el peso del otro, el otro en el filo de su trazo en el reflejo de la imagen de sí mismo.
¡Cómo puede amor y vida estar juntos! ¿Cómo puede amor volver la dicha en carne y la carne en puro olvido?
¿Cómo de verdad el amor puede ser olvido del nombre y no su máxima forma de glorificación? ¿Cómo, en resumen, podemos borrar de la faz del amor esa mancha irreductible de muerte que parece llevar consigo a todas partes?
Quitar por siempre ya de encima esa continuidad, ya del sueño, ya de la vigilia. No tener más miedo a que el tiempo corra… no tener ya miedo a que el nombre se pierda entre la arena. Y si estoy despierto sueño te nombro y si durmiendo me encuentro del revés te llamo real. Del revés real.
Amor, dijo el otro, es de pronto dejar de saber. Dejar de verdad de saber.