
William Blake, plancha 11 de Las puertas del Paraíso, para los Niños
¿Hay alguien ahí? ¿Hay algo ahí al fondo?
Lo había, lo hay. Quizá eso era lo más difícil de todo, ¿verdad? Que a pesar de que la muerte se iba llevando poco a poco –muy despacio- cada uno de los glaucos puntos de sus ojos, no había más remedio que admitir, pese a las muecas y al danzarín andar que te llevaba de la cama al sofá, del sofá al retrete, del retrete al bar, del bar a vagar aturdido por las calles cordobesas… allá, al fondo de aquel cuerpo hecho pedazos por quien sabe qué peste, brillaban sus ojos de potente inteligencia.
Claro que tú, que si tuviste nombre ahora ya no importa, nos sirves, allá a donde estás, para acordarnos que nosotros, los de acá, los que supuestamente vivimos, tampoco deberíamos tener nombres.
Y algunos, los más inocentes o insensibles, querrán consolar a los que te amaron pensando: bueno, sí, así es mejor, era mejor dejar de sufrir.
Y acaso crean que con tu muerte, la vida ya te olvide y te ofrezca perpetuo santuario en la memoria de los que te conocimos. Pero honda tristeza a mí me cabe más al acordarme de cosas que no supe de tu boca, sino de vivos recuerdos pulidos y hermoseados por los ojos de una niña, e ir imaginando que no se sabe ya desde cuando te estabas muriendo.
No, no me refiero a la peste esa que en cosa de una de las décadas humanas te consumió sin más remisión. Sino de otra peste que a saber cuando se nos mete al alma a todos los hombres.
No sé si tengo derecho siquiera a imaginarte las particularidades de tu peste… ¡está tan generalizada! Yo mismo la padezco como cualquiera. Una peste insufrible de nombre, un cáncer horroroso de futuro, un padecimiento tan universal… de hombres y mujeres –y a veces de gatos y perros y cosas y flores, se me antoja también, sin estar demasiado seguro-, que el hecho de utilizar tú ejemplo para recordárnoslo me sabe a villanía.
Nada, nada, guapo, que te he visto en secreto cantar con pandero y sé muy bien que también a ti te encantaba deshacerte de ese nombre. Así fuera con malas artes en una partida de póquer o acaso tirándote de cabeza por paracaídas y caer y caer y caer quién sabe a dónde.
Todos esos nombres que tuviste, deslavados poco a poco de tu cara, a fuerza de pandereta, de chiste, de anécdota; a fuerza de lagrimitas de jubón que llenaban las copas e iban trayéndote una vida tan enorme que no era vida particular, sino vida de de veras; se te fueron cayendo también con la peste. Y ante los asombrados ojos de ya sabes quién, te nos volviste un niño despatarrado en el sofá mirando la televisión, intentando escaparte a la calle, peleando por una copita de güisqui, asaltando el refrigerador cual zafarrancho de combate.
Pero, aunque ya no te aparezcas por aquí, que no te vea yo ni ya sabes quién, ¿qué importa? ¿A caso por es no habrá motivos para que un día, sin saber ni como ni cuando, aparezcas de pronto en el olor esfumado de los algodones de un chándal? ¿No vas a seguir aquí, apretando el corazón a quien tenga la gana suficiente de quedarse un poco con los oído abiertos a la noche y las lágrimas se vayan saliendo, una tras otra, sin cuenta ni traza de los ojillos de ya sabes cuál sin ver tu figura, sino por el puro frágil volver de yo que sé que aromilla de manzanilla, de hierba, de campo, de esparraguillos, de pecas, de…? Y allí entre sus mejillas, te me vuelvas de nuevo, lavado de nombres, lavado de muerte, te vuelvas de nuevo a la vida.
Para que nos recuerdes que ni los de acá vivos somos del todo, ni allende la muerte del todo reina.
Cuídala.




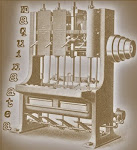



No hay comentarios:
Publicar un comentario