
Si esto de ir en contra de las celebraciones patrias no tendría porque darse ni suplicarse, por el hecho de la absoluta ignorancia de los procesos de independencia y revolución.
A quién le iban a contar que la consumación de la Independencia tuvo que ver más bien la caída de Carlos IV, la expulsión de territorio español de los franchutes y de José ‘el enano borrachuzo’ Bonaparte, y la posterior formación de las Cortes Generales allá en la bella y cristalina provincia de Cadiz que promulgaran la Constitución Española de 1812 (aquél día de san José del 19 de marzo, de donde le viene el sobrenombre de ‘Pepa’ y el grito de guerra –que quedó en la lengua popular como símbolo de desmán y fiestuqui pachanguera con tonos rojillos- “¡Qué viva la Pepa!”) y con esta constitucioncilla pues que si separación de poderes, que si monarquía constitucional, que si sufragio universal, que si libertad de prensa e industria, bla bla bla. Y que nuestros amados coloniales, al ver la degradación absoluta en la que progresivamente iba cayendo el viejo continente, pues, “hala, que me independizo, y ahora a esta corte de haraganes explotadores hijos de la gran puta que solía llamarse “La Nueva España” ahora le llamaremos “Estados Unidos Mexicanos, independientes y orgullosos de serlo.”
O que la revolución poco tuvo en realidad que ver con el celebrado Plan de San Luis. Que más bien fue una rebeldía casi esporádica y espontánea, no contra el gobierno de Porfirio Díaz -¿a un chihuahuense qué coño le podría importar quien estuviera gobernando en el castillo de Chapultepec, ni si estaba afrancesado o no?-, sino con la cacería de brujas que Díaz ordenó para colocar a su gente en los respectivos estados y dar así más unidad al país. Los Figueroa en Guerrero –que por cierto, siguen siendo los dueños de aquel estado-, los Creel de Chihuahua –que también por ahí andan-, y que, entrándole a la escabechina, únicamente cuando se pusieron de acuerdo según qué intereses, los bandos se fueron clarificando. Y aún así hay más misterios y traiciones entre esos héroes a quienes pintan juntos, que en un novelón de Catalina Creel.
Tampoco vamos a decir eso de: No tenemos nada que celebrar. Mira las ruinas de nuestro estado. Mira como los malitos van por ahí pegando tiros a tutiplé sin que ninguno de nuestros fortachones policías venga hacer un alto en el desmán. Mira las peliculitas, los muertitos, los cochecitos bomba, la metralla y sangre dejada en las calles. ¿Cómo vamos a tirar los cohetes al aire?
Ni mucho menos por motivos tan puramente pueriles y consabidos a la propio acto de la celebración como que son meros baños de gloria que se dan los gobernantes de turno –nombres no me hagan pronunciar, que si uno que si otro, que si de un color o de otro, en todo yo veo la misma corbata-, ansí que, si el estadista megalómano de turno utiliza una fecha para hacer un despliegue obsceno de jueguitos artificiales, carromatos faraónicos y cheques en blanco para hacer del Zócalo un gigantesco set televisivo en donde el de turno aparezca, con esa pedantería estúpida y pomposa, a celebrarse a sí mismo celebrando.
Que aunque todas estas razones pudieran parecer válidas, lo cierto es que para no celebrar esta clase de acontecimientos, basta con el reconocimiento que nada que venga del Estado puede ser bueno. ¡Mucho menos nada que lo celebre y lo eleve por todo lo alto!
¿Es qué ustedes no sienten un cambiazo que hay ahí? Que nos quieren a una cosa que no tiene nombre, ponerle nombre, apropiársela y celebrarla. Y no me refiero a algo así como un sentimiento patrio, sino a otra cosa. A algo que pueda hacer que bueno, sí, algo de común podría haber en toda esa gente que se reúne en el Zócalo de vez en cuando. Algo de común podría haberlo… pero no sé a cuento de qué llamarlo mexicano. No sé a cuento de qué ponerle nombre… y peor aún ¡celebrarlo! Celebrarlo como se celebran las fiestas una vez cada doscientos años, como quien dice para que no se nos olvide.
Non, señoras ein señoras. El trampantojo que se nos muestra ante los ojos, rodeado de carromatos y disfraces de adelitas es tan simple que espanta: usted no es mexicano. Usted no es nada de eso. Usted tampoco es español si ocupa el caso, o ecuatoriano o colombiano o gringou. Nada, nada, nada. Ni siquiera zamorano o regiomontano o de donde carajos gentilicios se le ocurra. Pero ahora resulta que no sólo estamos constreñidos, mal que nos pese, a la existencia de un Estado –y claro, en mi Pasaporte a rótulo entero dice: NACIONALIDAD MEXICANA- y no tengo más que enseñarlo a las autoridades migratorias con un poco de tristeza, pero siempre intentando recordar que ese que está en el pasaporte no soy yo.
Y que, en fin, aparte de todo este tejemeaneje y recuentos de almas por parte de los Estados –no sólo el mexicano, queridos, no sólo los tercermundistas, sino también y sobre todo los de Primer Mundo: esos estaditos que salen en las noticias y que ustedes los que se sienten mexicanos, ven así como una mezcla de verde envidia y blanco anhelo-, y el peso que uno tiene que aguantar enseñando pasaportes, credenciales, identificaciones en donde lo único que está rezando es el nombre y el nombre de tu estado, al fin… al cabo de aguantar retenes, multas, tráfico, estas ciudades repletas de basura, en estos guetos de ricos güeritos y pobres negritos, este asco que hace que se me de vuelta el estómago cada vez que por error escucho las estupideces que se les resbala de la boca a cada uno de los mandamases y prohombres que dirigen este barco al que me abordaron cual polizón sin saber muy bien si quería o no, impuestos… bla bla bla.
¡Y encima pretenden que celebremos!
Nada, nada, nada.
No celebraré nada. Tampoco pido ningún luto. Si alguno tiene una escapada del trabajo, también dese el lujo, señora, señor, de liberarse –aunque sea durante un rato- de ese trabajo asqueroso de SER mexicano.
Uy, eso sí, para que vea… eso sí se me antoja celebrarlo.




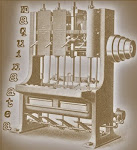



No hay comentarios:
Publicar un comentario